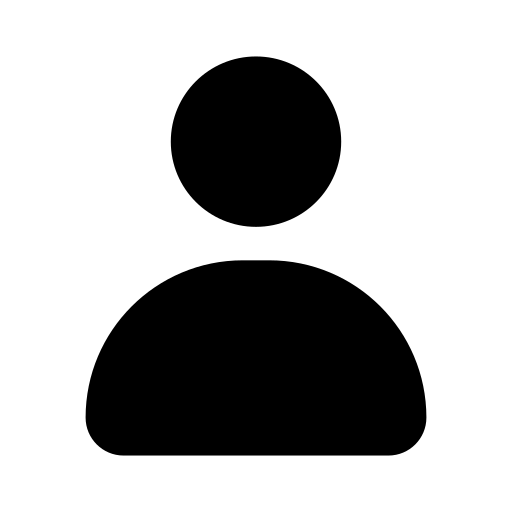Cuando empezó a llover, el cónsul se puso el impermeable y fue a arriar por última vez la bandera. Una vez sentado tras su escritorio, la guardó en uno de los cajones y lo cerró con llave. Luego se palpó uno de los bolsillos internos del traje para comprobar que su estuche estaba allí.
—Discúlpenme, señores, voy al baño —les dijo al levantarse de su asiento al embajador y a su asistente.
Ninguno de los dos contestó. Wilhelm von Mirbach-Harrf permaneció inmóvil, sentado en una silla y mirando por la ventana, mientras que su subordinado Frederich von Hatzfeldt continuó tocando sin ningún tipo de armonía las teclas del piano.
Una vez encerrado en el baño, Heinrich Lindemann abrió su estuche y sacó un pequeño frasco de heroína y una jeringuilla hipodérmica. Destapó el frasco e introdujo la aguja en su interior, levantando el émbolo lentamente para dejar que el líquido fuera llenando el tubo. Una vez que el pequeño frasquito quedó vacío, clavó la aguja en su antebrazo y presionó la base del émbolo para enviar la droga directo a su corriente sanguínea.
Un plácido letargo se apoderó de él pasados unos instantes, y lo hizo olvidar momentáneamente sus futuros e inevitables problemas. Cuando volvió a abrir la puerta del baño para salir, estaba completamente relajado.
—¿Necesita que vaya a buscar una sopapa, señor cónsul? —preguntó Von Hatzfeldt sin interrumpir su horroroso recital.
Esta vez el que no contestó fue Lindemann. Caminó lentamente hasta la silla de su escritorio y se sentó en ella. Su mirada se dirigió hacia la ventana, donde Von Mirbach-Harrf continuaba observando la calle con inquietud. La preocupación del embajador le resultó divertida, y no pudo evitar sonreírse ligeramente. De inmediato desvío sus ojos hacia el otro lado, donde el secretario, no conforme sólo con estar asesinando al piano de cola, ahora había empezado a proferir desastrosos alaridos en un vergonzoso intento de honrar el himno del Deutsches Kaiserreich.
—¡Suficiente, imbécil! —gritó Von Mirbach-Harrf, perdiendo de repente la paciencia. Von Hatzfeldt rió con prepotente irreverencia.
—¡Ya no importa nada, señor embajador! ¡Todo está perdido! ¡Mire a este imbécil! —dijo señalando a Lindemann —. ¡Sigue llenando papeleo! ¡Como si hubiera alguna chance de que los rusos nos fueran a dejar salir con vida! —volvió a estallar en carcajadas y continuó haciendo su infernal alboroto —. ¡Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands! ¡Heil, Kaiser, dir!
Pensando en su salud mental, Lindemann arrojó su pluma al suelo y comenzó a golpear el escritorio marcando los tiempos del himno nacional, con la esperanza de que Von Hatzfeldt se acoplara, aunque fuera mínimamente, al ritmo correcto. Captó de reojo la mirada rencorosa que le dedicaba el embajador, por haberse puesto del lado de su secretario, pero eso no lo detuvo. Dentro de muy poco tiempo, Von Mirbach-Harrf ya no tendría ninguna autoridad sobre él. Los cosacos no tardarían en llegar, y mediante el asesinato de tres diplomáticos alemanes en Moscú, la flamante capital de Rusia, lograrían su objetivo de reavivar la guerra con Alemania. Ya habían cortado las comunicaciones de la embajada, impidiéndoles así pedir ayuda.
—¡Sei, Kaiser Wilhelm, hier lang’ deines Volkes Zier, der Menschheit Stolz! —continuó el secretario.
Von Mirbach-Harrf puso los ojos en blanco, palpándose el bolsillo izquierdo del sobretodo. Von Hatzfeldt creyó que sería más entretenido intentar tocar el piano con las nalgas en vez de con los dedos, así que comenzó a bambolear sus escuálidos glúteos en las teclas del instrumento musical. Por supuesto, sin dejar nunca de cantar.
—Te juro que te voy a vaciar la Parabellum en la cara —dijo el embajador, sin especificar a cuál de sus dos compatriotas se refería.
Lindemann veía la habitación como si estuviera en una nebulosa. Tanto los movimientos frenéticos del secretario como las palabras del embajador se le presentaban en cámara lenta. Tenía la sensación de estar marcando los tiempos en redondas, cuando en realidad debería estar haciéndolo en blancas. Quizás por eso Von Hatzfeldt estaba cantando como si tuviera deficiencias en sus facultades mentales.
—Heinrich… Heinrich… —lo llamó un Lenin de peluca rubia y labios pintados desde la ventana —. Heinrich… Ya estamos llegando, Heinrich… —le dijo antes de romper en risas. Lindemann se dejó influenciar por aquel líder político travestido y también rió.
Von Mirbach-Harrf sacó su pistola y disparó al piano. La bala fue a dar sobre las teclas, a pocos centímetros del glúteo izquierdo de Von Hatzfeldt, que concluyó el recital en el acto.
El embajador inspiró profundamente y se hizo sonar los huesos del cuello. El secretario hizo lo mismo. Von Mirbach-Harrf guardó la pistola nuevamente en su bolsillo, pero entonces Von Hatzfeldt decidió comenzar a silbar el estribillo del himno. El embajador se levantó de golpe y lo enfrentó, haciendo que el otro se callara de inmediato.
—Es la última advertencia —lo amenazó Von Mirbach-Harrf. El subordinado asintió secamente.
Las acciones que siguieron se sucedieron ante los ojos de Lindemann como si las estuviera viendo desde otra habitación, a través de una ventana, alejado de ellas. Vio cómo el embajador se daba vuelta para regresar a su asiento, mientras el Lenin travesti, que ahora además era negro, continuaba riendo desde la ventana. Escuchó claramente el asqueroso gorgoteo que hizo Von Hatzfeldt para hacer subir por su garganta una flema, y vio cómo la misma, enorme y verdísima, salía expulsada de la boca del secretario e impactaba de lleno en la calva cabeza de Von Mirbach-Harrf. Este se detuvo en seco una milésima de segundo antes de voltear con agilidad felina y lanzarse al cuello de su asistente, apretándole la garganta con ambas manos. Von Hatzfeldt respondió de la misma manera, y ambos recorrieron la habitación de lado a lado, agarrados de la yugular del otro.
El secretario no tardó en tomar ventaja sobre el embajador, favorecido por su juventud y su fuerza. Logró librarse del agarre de su rival y consiguió inmovilizarle uno de sus brazos. Una vez que lo tuvo bajo su control, comenzó a darle la cabeza contra los estantes de la biblioteca. Von Mirbach-Harrf luchaba desesperadamente por soltarse, pero Von Hatzfeldt se había posicionado astutamente fuera del alcance de su brazo libre.
—Ya casi estamos aquí, Heinrich —dijo el Lenin negro, encendiendo un cigarrillo bajo la lluvia que había empezado a caer de repente y con fuerza—. Podrías ponerle algo más de pimienta a la pelea, así mis chicos se entretienen un poco antes de matarlos, ¿no te parece?
Lindemann asintió estúpidamente y fue al baño a buscar la jeringa que había dejado sobre la pileta. Se ubicó detrás del secretario, que continuaba destrozando el tabique de su jefe contra la biblioteca, y, buscando el mejor perfil, clavó la aguja en el ojo derecho de Von Hatzfeldt.
—¡A eso me refería! —exclamó un Lenin maravillado, ahora vestido de cacique y fumando una pipa.
—¡Ahhhhhhhhhhhhh! ¡Hurenso…!
El secretario no llegó a terminar de insultar al cónsul, porque el embajador aprovechó su oportunidad y volvió a prenderse de su cuello. Le apretó uno de los brazos contra la espalda y lo tomó de la parte posterior de la cabeza, golpeándosela contra la biblioteca en el mismo lugar donde aún chorreaba su propia sangre. Al primer golpe, la jeringa hipodérmica se quebró en el globo ocular del secretario, provocando que la aguja se lo atravesara de costado a costado. Lo que siguió fue una rápida sucesión de golpes que dejaron la cabeza de Von Hatzfeldt hecha pulpa.
—Podría haber usado la pistola el estúpido, ¿no? —dijo Lenin, ahora vestido como una bruja que parecía salida de un cuento de los hermanos Grimm. Se apoyaba en una escoba y miraba pensativo a Lindemann.
El cónsul se encogió de hombros y, antes de que pudiera regresarlos a su posición natural, una violenta explosión hizo un gran agujero en la pared donde estaba ubicada la ventana. Dos jóvenes cosacos rusos entraron a caballo por el hueco, pisoteando el ya de por sí maltrecho cadáver de Von Hatzfeldt. Uno de ellos frenó su animal frente a Lindemann y le preguntó en ruso:
—¿Quién de ustedes dos es el embajador?
Lindemann señaló inmediatamente a Von Mirbach-Harrf.
—¡Hurenso…! —empezó a decir el embajador, pero el lazo que uno de los cosacos le arrojó al cuello ahogó sus palabras.
Los dos jóvenes revolucionarios salieron por donde habían entrado, arrastrando tras ellos el cuerpo, con muy poca vida por delante, de Von Mirbach-Harrf. Se reunieron con una decena de compañeros que los esperaban afuera, y todo el grupo desapareció por una de las calles laterales.
—Excelente trabajo, camarada —le dijo Lenin a Lindemann desde el hueco, vestido de monje —. Puede retirarse ahora.
—Está bien —le respondió el cónsul a la alucinación antes de que se esfumara. Luego observó el cadáver del secretario —. Podría haber dicho que Von Hatzfeldt era el embajador. Quizás así se hubieran ido sin llevarse a nadie… —reflexionó —. En fin… —dijo finalmente, encogiéndose de hombros con indolencia y procediendo a quitarse los zapatos y a recostarse en su silla.
Subió los pies al escritorio.
Referencias